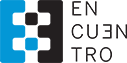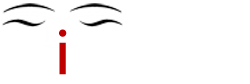Lo que dura un suspiro
Lo que dura un suspiro. Un acercamiento al género del microrrelato a partir de Antología del microrrelato español (1906-2011), Cátedra, 2012. Por Blanca Álvarez de Toledo.
«La vuelta del otro», Ramón Gómez de la Serna
«Mitología de un hecho constante», Tomás Borrás
«La niñita feroz», Gustavo Martín Garzo
«El tren», José Jiménez Lozano
«Redes», Juan Gracia Armendáriz
«Mecánica de las novelas», Ginés S. Cutillas
«Damero», Manuel Moyano
¿Cuánto dura un suspiro? ¿Cuánto el esbozo de una sonrisa? Poquísimo, pero el tiempo suficiente para nutrir de argumento un relato de principio a fin. Me refiero a los llamados microrrelatos, un género que, desde principios del siglo XX, se ha ido convirtiendo en foco de atención de muchos escritores. Muestra de la relevancia de este género la encontramos en la reciente Antología del microrrelato español (1906-2011), editada por Cátedra. Precedida por una detallada introducción a cargo de Irene Andres-Suárez, la antología recorre la historia del microrrelato en España con ejemplos de los principales escritores que lo han cultivado a lo largo del último y del presente siglo. La antología muestra una gran diversidad de microrrelatos, de muy diferentes tipologías y autores, pero todos ellos unidos por dos únicos rasgos que constituyen la esencia del género: la hiperbrevedad y la narratividad. Cuando un escritor logra una progresión dramática en apenas unas cuantas líneas; cuando la sustancia narrativa permanece intacta pese a la absoluta brevedad, entonces nos encontramos ante un microrrelato.
En la introducción, Irene Andres-Suárez no duda en referirse a este género como un auténtico desafío tanto para el escritor como para el lector. Para el primero, porque tiene que saber manejar la tensión entre el silencio y la escritura, entre lo que dice y lo que calla. Para el segundo, porque tiene que saber interpretar correctamente esos silencios. Sea como fuere, lo cierto es que estamos ante un género que despierta un creciente interés entre escritores, lectores y el mundo de la crítica. Y, en mi opinión, creo que es porque, ante él, el escritor siente el reto de la literatura en toda su desnudez, y el lector puede al fin saborear casi de un solo vistazo lo que, de otro modo, se le contaría con infinidad de palabras sobrantes. Al mismo tiempo, a la crítica se le presenta la oportunidad de juzgar qué escritores son capaces o no de condensar la sustancia narrativa en unas cuantas líneas. Creo, en fin, que el microrrelato es un género que desnuda al escritor, vaciándolo hasta de sí mismo, y por ello creo que condensa en su hiperbrevedad todo el desafío de la literatura, que no debería aspirar a otra cosa más que a esa desnudez.
En la antología de Cátedra encontramos microrrelatos de 73 autores distintos, cada uno de ellos con sus propias peculiaridades. No obstante, si tuviera que hacer una clasificación de esa selección, los dividiría entre aquellos microrrelatos que lo son porque quieren mostrar la historia sin correr el riesgo de deformarla con el exceso de lenguaje, y otros que abundan en la inconsistencia del mundo y la incapacidad de llegar a conocerlo. Entre los primeros, se encuentra una impactante narración sobre el aborto de Ramón Gómez de la Serna que fue, junto con Juan Ramón Jiménez, el primero en cultivar el género. También encontramos las narraciones de Tomás Borrás, de aire simbólico y reflexivo, a veces mezclando lo mitológico; o las de José Jiménez Lozano, siempre preocupado por dejar que los personajes y sus historias se muestren por sí mismas, con la mínima intervención posible del autor. Gustavo Martín Garzo, por su parte, trata de un modo devastador el tema de la anorexia, mientras que Juan Gracia Armendáriz ahonda en las inquietantes consecuencias de las nuevas tecnologías. Entre quienes tratan de mostrar la complejidad del mundo y la incapacidad del hombre para llegar a descifrarlo, destaca Manuel Moyano, con sus microrrelatos sobre minotauros y ciudades laberínticas, y quienes siguen la estela de Borges en el plano de la metaficción, especialmente Ginés S. Cutillas. De todos ellos transcribimos un ejemplo a continuación.
Tanto unos como otros tienen en común el mismo empeño por contener la historia de sus personajes en el menor espacio posible… En lo que dura un suspiro.
«La vuelta del otro», Ramón Gómez de la Serna
Resucitó el otro. Aquel perdido por el abortivo fulminante; aquel que la dejó a ella amarilla como la cera y a él pálido como el asesino y con la boca más sumida que nunca.
Resucitó ahora, cuando ya en el matrimonio era más entretenido tener un hijo, y habían pensado que eso les uniría en la desunión terrible que reinaba entre ellos. Aunque recordaban vagamente aquel niño ya casi con vida que mataron, tan hermoso, con esa alegría en el rostro de los hijos del amor libre, se notaba enseguida que éste tenía las mismas facciones.
Era el otro que volvía. Volvió a vengarse de que le hubiesen matado y por lo pronto lloraba a todas horas.
Tenían miedo. ¿Cómo les miraría cuando les pudiese reconocer?…
«Mitología de un hecho constante», Tomás Borrás
A la madre la habían confiado los dioses el secreto: «Mientras alimentes la llama de esa hoguera, tu hijo vivirá». Y la madre, infatigable, sostenía el fuego, vigilándole, sin permitir que disminuyese en intensidad ni altura.
Así pasaron los años. La madre, arrodillada ante el lar, veía cómo las ascuas alargaban sus alegres brazos escarlata, garantía de la vitalidad de su hijo. Sin dormirse, hora tras hora, agregaba al montón caliente nuevos troncos, en vela de su hermosa calentura.
Un día, por la puerta abierta que daba a los campos, entró una joven blanca, sonriente y hermosa, de paso seguro y ojos que miraban con gozo y fe al porvenir. Sin hablarla, ayudó a levantarse a la madre, sorprendida, la hizo un ademán de adiós, y se arrodilló ante el lar; a nutrir ella, la crepitante llamarada.
La madre no preguntó. Súbitamente comprendía que era su relevo, que estaba obligada a ceder el turno a la desconocida, a la que se encargaba desde entonces de sostener el alimento de la incesante llama para que viviera su hijo.
Y, también en silencio, se salió de la casa y no se fue lejos; sólo donde podía prudentemente contemplar el humo delicado disolviéndose en el delicado azul.

FUENTE: chidezcrome.blogspot.com.es/
«La niñita feroz», Gustavo Martín Garzo
La niña tiene diez años y se niega a comer. Cuando lo hace tiene que levantarse enseguida, ir de un lado para otro, moverse incesante y ansiosamente, como hacen los pájaros. No es más gruesa que un dedo meñique (pesa 25 kilos) pero vive obsesionada por lo gorda que está, y todos los espejos son para ella como esos espejos convexos de las ferias que achatan y envilecen la figura de los hombres.
El otro día salieron de paseo. La madre le había preparado un bocadillo, e iba feliz porque su niñita feroz parecía estar comiéndolo. Se encuentran con una vecina. Se detienen unos segundos y continúan el paseo todos juntos, niños y mayores. «Tu hija –la susurra al oído- está tirando el pan». Las ha reconocido por detrás y al acelerar el paso para alcanzarlas la ha visto tirar varios trozos al suelo. La madre se da cuenta de que lo ha estado haciendo desde el principio, y de que si el bocadillo disminuía de tamaño es porque lo ha ido arrojando a escondidas desde que han salido de casa.
Ve la escena terrible. A su niña tomando los trocitos de pan y dejándolos caer con disimulo a sus espaldas, como hizo Pulgarcito en el cuento para encontrar después el camino de vuelta. Ve ese camino en el bosque. Aquí y allá las migas de pan le puntean rítmica y delicadamente y ellos (todos los niños del mundo) regresan corriendo por él. Su niña no. Ella no quiere volver, y es como si al tirar el pan se fuera desprendiendo de trocitos de su propio cuerpo. Una uña, un mechón de pelo, porciones mínimas de su carne. Como si sólo aspirara a ir adelgazándose más y más con cada nuevo paso hasta que a fuerza de obstinación la sustancia de su cuerpo no fuera distinta que la del aire que respiraban.
«El tren», José Jiménez Lozano
Le dijo el revisor del tren:
-O me paga hasta su destino más el suplemento, o se baja usted en la próxima estación.
Y el hombrecillo mal vestido, que estaba segando en el pueblo donde se había montado en el tren, se registró todos sus bolsillos, contó el dinero y respondió:
-No me alcanza.
-Pues se baja usted –insistió el revisor.
-Si señor.
Bajó del tren muy deprisa, y se alejó rápidamente de la estación por un camino de rastrojos. Anduvo toda la mañana y casi toda la tarde y, al anochecer, llegó al pueblo desde donde le habían avisado de que su madre estaba muriéndose. Y ya había muerto hacía dos horas, le dijeron cuando entró en su casa.
En el velatorio, esa noche, y luego, poco antes del entierro, dijo a los que le acompañaban:
-Se oye el tren.
-Sí –dijeron los otros.
Y, al otro día, se volvió al pueblo donde estaba segando pero a pie, aunque tenía ya dinero para ir en tren. Cogió un ramillete de amapolas y margaritas, como el que hacía su madre cuando era niño y, luego, a trechos, se paraba un poco, como cuando ella decía que la esperase, que no corriese tanto.
«Redes», Juan Gracia Armendáriz
Una noche soñé que papá me escribía un SMS. Decía: «Luis, toy solo… xq no venes a vrme?». Esto no tendría nada de particular si no fuera porque papá murió hace más de cuatro años. Además, papá odiaba la tecnología, jamás pulsó un teclado que no fuera el de su piano; despreciaba los teléfonos de bolsillo. Por otro lado, sólo fue un sueño, pero el hecho es que al día siguiente me levanté con una rara impresión de urgencia. Al llegar a la oficina, encendí el ordenador y busqué en internet una florería. Llamé por teléfono y encargué un ramo de flores. Di la dirección del camposanto y el número del panteón familiar. Imaginé un camino de grava, al fondo un muro cubierto de hiedra, la figura de un ángel custodio, mientras dictaba los dígitos de mi cuenta bancaria a una chica de acento extranjero. Me aseguró que ese mismo día se lo harían llegar. Desde entonces, sueño que en mi teléfono móvil recibo multitud de mensajes, pero no son de papá, sino de desconocidos, y todos comienzan del mismo modo: «Luis, toy solo…».
«Mecánica de las novelas», Ginés S. Cutillas
Al abrirse la cubierta del libro sonó la alarma. Los personajes tomaron posiciones mientras el prologuista entretenía al lector, que no tardó en doblar la esquina del primer capítulo. Allí apareció el héroe de la historia recolocándose todavía la vestimenta ante lo imprevisto de la lectura.
Una vez más, recitó de memoria su papel sin dejar de mirar de reojo el borde la hoja, desconfiado de que el próximo figurante estuviera preparado para hacer su entrada.
No hubo ningún problema. Nada más adentrarse en la siguiente página apareció el villano exponiendo sus intereses, siempre antagónicos de los del que acababa de abandonar el escenario que componían aquellas dos planas abiertas.
Ante lo extenso y elaborado del discurso, los demás intérpretes respiraron aliviados al tener tiempo de vestirse como era debido, repasar sus papeles e incluso fumarse algún que otro pitillo para aplacar los nervios.
En el momento en que el bellaco estaba a punto de abandonar el marco de la lectura, el autor ya había ordenado correctamente a todos los actores lanzándolos a escena como el que empuja a unos paracaidistas desde un avión.
Uno tras otro, fueron desarrollando la historia que acabó otra vez con la muerte del rufián a manos del héroe.
Apenas cerrado el libro, cuando el elenco todavía estaba felicitándose por la enésima representación de la novela, el prologuista dio la voz de alerta. Alguien había abierto de nuevo la cubierta del libro.
«Damero», Manuel Moyano
Los arquitectos de Uff, llevados por un escrupuloso afán de simetría, construyeron una ciudad reticulada de casas idénticas y rectas avenidas que nadie puede distinguir entre sí. A esto se debe la espectacular incidencia de la mendicidad en Uff. Los miles de vagabundos que merodean por sus calles son, en realidad, honrados ciudadanos que una mañana salieron a trabajar y que, desde entonces, nunca han vuelto a encontrar su hogar.