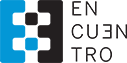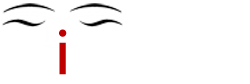editorial

Imagen: José Luis R. Torrego
La cita que encabeza nuestro número pertenece al Requiem que Rainer Maria Rilke escribió en memoria del joven poeta Wolf Graf von Kalckreuth, quien con tan sólo diecinueve años, incapaz de soportar los dolores del mundo, se arrebató la vida. El suceso conmovió profundamente a sus contemporáneos, que vieron en el suicidio del joven conde la culminación de una sensibilidad extrema y desasosegada por el simultáneo descubrimiento de la belleza del espíritu y de los horrores de la naturaleza humana.
La respuesta de Rilke huye de la banal condescendencia con la que reaccionaron la mayoría de sus coetáneos y recoge el guante de la provocación de la “muerte libre” del joven conde. Albert Camus sostiene en su ensayo El mito de Sísifo que el suicidio es la única cuestión filosóficamente relevante, pues verdaderamente poco más puede importarle al hombre más que las posibilidades de vivir en un mundo que casi nunca se muestra a la altura de las expectativas humanas, que chocan irremediablemente una y otra vez contra la experiencia incesante de la mortalidad de las cosas. Poco importan las grandes cuestiones metafísicas: los problemas del mundo ya no se nos plantean como entes abstractos y absolutos. Emmanuel Mounier decía precisamente que la muerte poco le importa al hombre: lo realmente vital es saber si yo, yo precisamente, voy a morir.
En efecto, la dolorosa constatación de este hecho innegable de la muerte, del desajuste entre ese corazón que espera, a pesar de que nadie le haya prometido nunca nada, y ese mundo en constante devenir que siempre nos arrebata lo que amamos se convierte en una enfermedad social, en un rasgo sintomático del espíritu de los tiempos a finales del siglo XIX, le mal du siècle, el spleen, el Weltschmerz. Las palabras empiezan a ser insuficientes para expresar verdades universales. No bastan siquiera para reconstruir un universo interior. Han dejado de ser sagradas, pertenecen a ese mundo demasiado degradado, demasiado voluble, demasiado transitorio. Las palabras ya no son moradas sagradas para el ser: no son más que el reflejo de las arenas movedizas de este mundo que nos sitúa permanentemente al borde del abismo. Demasiado manoseadas, desgastadas y viejas, nos saben a ceniza (Christa Wolf), se deshacen en la boca como hongos podridos (Hofmannsthal).
¿Cómo es posible crear con un material tan inconsistente? ¿Cómo es posible llevar a cabo esa transformación abnegada que plantea Rilke? En este número proponemos una serie de poetas que han dedicado su vida a edificar en estas lindes escarpadas, a habitar la problemática del lenguaje poético, a tratar de edificar, siempre desde la consciencia de esta insuficiencia, una catedral de piedra a la orilla de un mar embravecido. Estos poetas deciden vivir a pesar de todo, habitar ese tiempo constituido por infinitud de momentos discontinuos en el cual transcurre la existencia de aquellos a los cuales no les es dado llegar a concluir nada de lo que han comenzado. Escribir poemas se convierte así en una tarea existencial, en una necesidad crucial, en una batalla constante contra la sobreabundancia de estímulos incesantes que se superponen y se interrumpen y que impiden emitir juicios o hacer experiencia. La elección de la palabra para estos poetas supone una permanente posición de conflicto y plantea siempre más interrogantes que respuestas: ¿Es posible salvaguardar la individualidad en la infinita experiencia del shock de la gran ciudad? ¿Supone la honestidad con nuestra realidad discontinua la renuncia a una conciencia que unifique y dé sentido a todos los estímulos que percibimos fragmentados? ¿Es posible aprovechar la fragilidad y la inexactitud de las palabras para huir de la jaula de los nombres y percibir en los contornos borrosos de las cosas la presencia del Misterio? ¿Es posible llorar la muerte de tu familia y de tu pueblo utilizando la lengua de sus asesinos? Proponemos a nuestros lectores que, como Rilke, también ellos recojan el guante de estas provocaciones y se dejen penetrar por estas palabras moldeadas por el espíritu, que sin embargo quieren significar más allá de la experiencia subjetiva, erigiéndose faros luminosos para navíos (quizás, —o quizás no—) abocados al naufragio.
Leonor Saro.