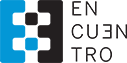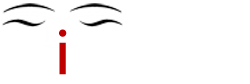Anémonas y Ofelias en el jardín embrionario: el espejo del alma del Simbolismo Belga
por Leonor Saro
Sumergirse en las farragosas aguas de los epígonos entraña a menudo el riesgo de enfrascarse en una aventura infructuosa y desalentadora, que no viene sino a confirmar el canon establecido por el tiempo, que ha decidido perpetuar las obras de ciertos autores, y relegar otras al polvoriento cajón de los artistas menores. En los abismos de la literatura olvidada descansan no obstante imperturbables barcos hundidos y ciudades secretas, que a menudo llegan hasta nosotros casualmente, pongamos por ejemplo, paseando por el cementerio de Père-Lachaise y encontrando allí la tumba de un hombre con una rosa en el brazo extendido y una expresión de abandono lánguido: el poeta belga Georges Rodenbach no es sin embargo un náufrago tan solo circunstancial: la vocación acuática, el destino submarino de este hidrópata confeso atraviesa el núcleo de toda su obra.
El propósito de este artículo es explorar la potencia imaginativa y las significaciones psicológicas y ontológicas de los símbolos que pueblan el frío y misterioso universo de Rodenbach, un mundo que a nuestro parecer encuentra cierta corporeidad en la obra pictórica de su compatriota y contemporáneo Fernand Khnopff, con algunos de cuyos cuadros hemos querido acompañar este artículo.

La primera evidencia de la afinidad entre Khnoppf y Rodenbach la constituye este retrato que el pintor hizo de nuestro poeta, en el cual sus contornos se diluyen fantasmagóricamente con los de Brujas, y sus canales mortuorios
Simbolismo belga: la impronta de una mirada nórdica:
A pesar de que Rodenbach siempre procuró disfrazarse de parisino de pura cepa, siempre más cercano a Mallarmé que a Maeterlinck, frecuentando a los Goncourt y paseando con la distinción propia del que habría de convertirse en uno de los modelos que inspirarían a Proust para crear a su Swann, lo cierto es que su obra no se resiste a renunciar a su pequeña patria belga. El simbolismo sensualista de Rodenbach lleva la impronta de una mirada nórdica, la inexorable e impertinente insistencia en regresar siempre a los mismos lugares abandonados, a los espacios sagrados de la infancia en Bruselas, a los canales oscuros, a las campanas que tocan a misa el domingo. La voluntad de ascenso y la búsqueda del misterio inefable del mundo que nutre el núcleo de la poesía simbolista se distinguen en Rodenbach —y en general en todos los simbolistas belgas— por el apego a la corporeidad de las cosas mismas en las que se fija la mirada. Dejan estas de ser ornamentos para la sensualidad, o tótemes que revelan secretos que están más allá de esta vida, y pasan a ser, más bien, objetos sagrados evocados en su significado más literal, en toda la grandeza de su propia dignidad ontológica, venerados como reliquias. Si bien es esta una característica generacional, un rasgo nórdico común a todos los belgas y aplicable incluso a algunos poetas alemanes (véanse por ejemplo las Dinggedichte de Rilke), la tangibilidad de las imágenes de Rodenbach, quien finalmente se asentó en París, se dilata por la urgencia del exilio que conmina siempre a hablar de la propia tierra, con la angustia desesperada por no encontrar vacíos y desiertos en la mente los lugares amados del corazón.
La palabra del silencio:
La poesía de Rodenbach aspira a la evocación de un silencio total. El silencio se entiende como el requisito imprescindible para la manifestación del Misterio: el poeta belga evoca la quietud de la ciudad desierta, el silencio de la celda del convento, el que tiene su dominio bajo las aguas, el del cuarto cerrado a cal y canto en las horas de la tarde… La poesía de Rodenbach evita por tanto el designar y el decir, funciona (y en esto emparenta con Verlaine) a través de analogías pausadas y tranquilas, que nunca nombran unívocamente sino que sugieren parsimoniosas, con una pictoricidad diluida y cadencial: las palabras atentan contra la profundidad de las cosas, que son capaces de hablarnos con una “voz nula” y sorda, la vida de las cosas mundanas sólo prospera alejada del ruido, del mismo modo que las oraciones prosperan tan sólo en un corazón silencioso. Nuestro poeta le atribuye a los objetos cotidianos la capacidad mística de expresar lo inefable de la existencia. La palabra de Rodenbach tiene una vocación medieval, que expresa el valor de la mesura y la medida exacta de la vida interior. Formalmente la música silenciosa y en sordina de su poesía se consigue gracias a un alejandrino perfecto y sosegado (12 sílabas), y a imágenes de quietud sin estridencias, intuitivas, que se van repitiendo como letanías hasta hallar un espacio en el corazón.
“I lock my door upon myself”

«I lock myself upon myself» es un cuadro de F. Khnopff inspirado en un poema del mismo título de Christina G. Rosetti. El tedio congela las cosas en la belleza de su ocaso, la mirada se vacia en el anhelo, el arte se cristaliza en una escultura abandonada, las flores se marchitan en el ambiente claustrofóbico de una intimidad asfixiante.
Si para Heidegger el lenguaje era la casa del ser, en Rodenbach la palabra no sólo sirve de casa sino también de refugio: los poemas acogen al alma en un recinto cercado y protegido, en una reclusión amable y maternal. Esta introspección que caracteriza tan notablemente la poesía de Rodenbach bebe en primer lugar de la tradición de su propia cultura autóctona. La obra de Rodenbach prefiere sin duda enmarcarse en el claustro de la habitación y en esto recuerda poderosamente a las pinturas de los Primitivos Flamencos como Van Eyck o Memling, pintores pioneros en valorizar el valor de la intimidad y de lo privado y que expresan magistralmente la sacralidad de lo cotidiano.
Por otro lado, los espacios cerrados, las estancias en las que el individuo proyecta su propia psique recluyéndose en su propia subjetividad, constituyen una de las preferencias estéticas más notables de los artistas simbolistas y decadentistas. El ejemplo por antonomasia de este encierro voluntario es el protagonista de la novela A contrapelo de Huysmanns aislado en su parapeto burgués atestado de objetos hermosos y tristes, un personaje que emparenta con el viudo de la novela que más fama habría de darle a Rodenbach: Brujas la Muerta. Sin embargo el ambiente claustrofóbico de los poemas del fin de siglo (y también de muchas de sus pinturas) es el síntoma de una enfermedad que se había estado gestando a lo largo de toda la centuria: la angustia del hombre cercado por los estrechos límites de su propio yo, arrojado, sin respuestas, a un mundo que nunca está a la altura de lo que uno espera, la condena del aislamiento, el irremediable hastío, son los síntomas de lo que Chateaubriand llamo le mal du siècle.
Aunque parte de la crítica literaria ha querido ver una oposición entre la reclusión de los poemas simbolistas y el gusto por los paisajes abiertos de los poetas románticos, en los que el alma se desborda en comunión con la naturaleza, lo cierto es que la naturaleza romántica estaba ya marcada por el encierro de la subjetividad. Goethe expresó la enfermedad del Romanticismo en su Werther, un joven incapaz de encajar en el mundo que termina por convertir la naturaleza, el último resquicio de alteridad capaz de rescatarle de sí mismo, en una extensión de la cárcel de sus propias pasiones y debilidades. El poeta alemán Ludwig Tieck, habla del paisaje como la realización de un sueño muchas veces soñado, y Novalis, punto de referencia fundamental para nuestro poeta belga, desarrolla la idea de que el verdadero camino del misterio y del conocimiento es un viaje hacia el propio interior y por eso todas las cosas del mundo, incluyendo los espacios paisajísticos, los objetos más claramente ajenos y distintos del yo, son medios para recorrer este viaje, y la poesía la palabra sagrada que descodifica y desentraña el callado lenguaje de lo natural. La poesía de Rodenbach entronca en gran medida con esta concepción, pues lleva a cabo un proceso de asimilación del mundo exterior con el yo interior. A través de sutiles analogías, la poesía de Rodenbach lleva a cabo un proceso de transposición de los objetos —realidades físicas que hacen corpóreo lo inefable del mundo— al ser, que hace de los objetos inertes realidades orgánicas que viven en la palabra (comienzo de la vida para la tradición judeocristiana) La habitación es un medio perfecto para conseguir esta identificación porque en sus paredes blancas el ser proyecta sus propios paisajes, porque los objetos que encontramos en ella están ahí para expresar una individualidad. En el cuarto el ser puede llevar a cabo ese viaje interior del que hablaba Novalis. En 1893 Rodenbach publicó la plaquette Le voyage Dans les Yeux, un largo poema en el que se narra el éxodo hacia los abismos del yo a través del símbolo del ojo como habitación psíquica por excelencia: en efecto, el ojo es el espacio más infinito que existe porque es capaz de albergar la totalidad del mundo, de dotar de materia a la imaginación interna. Sin embargo, todas las imágenes que entran en él están condenadas al encierro de la retina que se asemeja a una pecera que trata de imitar la vida infinita del mar. Representa de manera perfecta la asfixiante paradoja del recogimiento: la claustrofóbica infinitud de la intimidad.
Cuando Rodenbach decide salir al aire libre, se decanta por paisajes nórdicos, por imágenes de ciudades dormidas sumidas en la bruma. La niebla difumina los contornos de los edificios, los contornos de los cuerpos, pero lejos de representar la fragmentación del mundo y la fragilidad del individuo, se presenta como un medio que permite habitar más íntimamente los espacios: la niebla disipa las fronteras que separan al yo del no-yo, transforma la apariencia de las cosas para revelar su verdadera naturaleza: la poesía de Rodenbach transparenta las formas verdaderas; la lluvia, los cristales llenos de gotas, el filtro de las ventanas, la media luz del crepúsculo facilitan la fusión del mundo visible y del mundo interior, diluye los colores brillantes y cegadores de los objetos, que distraen los sentidos y acallan su voz, para manifestar su verdadero ser, un ser que como la creación entera, está atravesado por la finitud, un ser que languidece y es mortal. La poesía de Rodenbach interpone una pantalla entre la realidad y el sujeto que la contempla, niega sus colores, afirma la ausencia y rechaza, en cierta medida, la vida: no obstante, es en la sombra y en la oscuridad donde los objetos pueden abismarse en una cierta forma de vida eterna y adquirir una fijeza que, aunque sólo sea posible en la realidad frágil del poema, salva momentáneamente la muerte, del mismo modo triste y bello que los recuerdos tienen de agarrarse en la memoria y conservarse pálida pero eternamente jóvenes. La bruma se presenta en Rodenbach como contrapartida al encierro: el vapor y el agua, elementos fluidos y vagos, son capaces de salvarse del encierro de la determinación, introduciéndose por las rendijas de las puertas cerradas, y saliendo afuera, fundiéndose en todas las cosas, trascendiendo en todos los cuerpos.
El sueño de Ofelia en el espejo del agua durmiente
Gaston Bachelard en su genial y sugestivo ensayo El agua y los sueños, en el cual explora la imaginación poética en relación con el elemento acuático, las características simbólicas y ontológicas del agua y sus significaciones psicoanalíticas, se refiere a Rodenbach como un raro ejemplo de poeta hidrófilo, cuya obra, regida entera por “el agua melancolizante” comparte íntimamente su destino con el destino del agua. Bachelard describe el agua como un elemento transitorio, cuya ontología está determinada por la constante metamorfosis: “El ser consagrado al agua es un ser en el vértigo. Muere a cada minuto, sin cesar algo de su sustancia se derrumba. La muerte cotidiana no es la muerte exuberante del fuego que atraviesa el cielo con sus flechas; la muerte cotidiana es la muerte del agua. El agua corre siempre, el agua cae siempre, siempre concluye en su muerte horizontal.” En efecto, el paso inexorable del tiempo, la putrefacción, la asfixia, son temas recurrentes en Rodenbach: todos sus símbolos se articulan en torno al agua y a la transparencia: el vidrio, la ventana, los ojos, las nubes, los espejos, los canales, la cabellera de Ofelia flotando en el río. Pero para Rodenbach el agua no es tan sólo muerte y mutabilidad, también es espacio de germinación, potencialidad. Si recordamos la segunda parte del Fausto de Goethe, el episodio del homúnculo, un pequeño ser carente de forma definida, que sólo existía en la probeta en que fue creado, finaliza con la revelación de que, para tomar una forma definitiva, el homúnculo debe fundirse con el agua, principio multiforme por excelencia. Este episodio aparentemente anecdótico revela toda una concepción sobre la forma que es vital en los autores de la Klassik , la cual se entiende, no como mero contenido de una sustancia sino como desarrollo paulatino de lo que contiene. La belleza externa no es, pues, simple ornamento, sino el resultado de la floración de la esencia que se desarrolla para cristalizar en una forma concreta, y por tanto es consecuencia de la gracia como virtud interna. El agua es el elemento más indeterminado de todos pero a la vez, el que mejor expresa esta potencialidad del ser, el ideal de la disolución del ser, aparentemente disgregado en un todo (o en una nada) La vida es pues constante metamorfosis, muerte lenta y soñolienta, pero también crecimiento constante, posibilidades siempre abiertas. La mente se forma a cada instante y si Rodenbach elige la imagen de un acuario mental es precisamente para expresar ese entorno líquido en el cual el ser, en estado embrionario, se gesta, se construye.

Caresses. El efebo que se ofrece al abrazo de la esfinge presenta la fisionomía típica de las mujeres de Khnoppf: mandíbula cuadrada, mirada vacía, piel pálida, ojos claros y belleza ambigua. El andrógino representa la ambivalencia moral, la indeterminación, la potencialidad, el sueño y las pesadillas del subconsciente.
El elemento acuático se utiliza también por su sentido de transparencia, por su particularidad de reflejar el mundo. La poesía de Rodenbach podría compararse con un espejo o con una película fotográfica en la cual se refleja el mundo real. El reflejo no obstante, aunque tenga la apariencia de la realidad, aparece distorsionado por el filtro de lo interno: cuando en el célebre relato de Lewis Carroll, Alicia atravesaba el espejo, el universo que allí encontraba era una versión inversa y siniestra de su verdadera realidad. Las estampas de Rodenbach exploran la ominosidad de la ciudad reflejada en los canales, la ligera sensación de terror que a veces se experimenta al contemplar el reflejo propio en el espejo y sentir que ese que te mira desde detrás del vidrio es algo diferente a uno mismo. En la película fotográfica de la poesía de Rodenbach a veces se adivinan espectros, testimonios del mal que habita silencioso en el mundo, huellas de la decadencia del individuo, quizás también evidencias de una eternidad y una trascendencia latentes en el devenir de lo orgánico.

En el cuadro Verlorene Stad se percibe de manera especialmente notable la niebla que rodea los objetos en la poesía de Rodenbach. La ciudad se transforma en un fantasma, de la misma forma que las mujeres en Khnopff, por su expresión vacía, sus rasgos andróginos y su mortal palidez abandonan la condición humana para transformarse en espectros, en ángeles, en íncubos, en espejismos
Blanco hospital, blanco comunión
La ambigüedad de las imágenes de Rodenbach es en gran medida el fruto del conflicto de su propio carácter neurasténico: Rodenbach fue un espíritu delicado atormentado por un profundo temor a las fuerzas malignas del mundo pero también fascinado por la belleza de lo enfermo. La impronta de la blancura se rastrea en todos sus libros, pero el blanco tan pronto nos habla de la pureza de una juventud pasada, de la inocencia de un niño con la fe intacta y el corazón ardiente como un cirio encendido, como del desasosiego del cuarto de hospital, de la palidez de las flores marchitas, del vacío de la mirada del enfermo junto a la ventana. Muerte e inocencia forman parte no obstante de la misma realidad, del mismo ideal de trascendencia: para Rodenbach el enfermo es el ser más sabio y cándido de todos porque en él fermenta una vida distinta, más al borde, más auténtica, más cercana a esa palidez espiritual de la que todos los cuerpos terminan tiñéndose. Su corazón ya está arrancado de la vida y por tanto el miedo a la muerte no le contamina, se asemeja más al estado primigenio del hombre, anterior a la conciencia de la muerte, a ese estado en el cual era uno con los dioses y esa “melancólica eternidad” que nuestros ojos anhelan cuando nos quedamos solos.