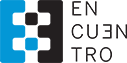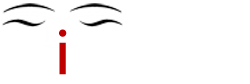Recomendamos
- La voz que me despierta, Beatriz Villacañas. Vitruvio, 2017.
- Bestias de un hotel de paso, Jorge Boccanera. Salto de Página, 2018.
- Práctica del amor platónico, Miguel Argaya. Devenir, 2017.
- Casa útero, Bárbara Butragueño. Calambur, 2016.
- Comiendo una granada, Esther Muntañola. Bartleby, 2017
- Hero y Leandro, Christopher Marlowe. Traducción de Luis Ingelmo. Cátedra, 2017.
La voz que me despierta, Beatriz Villacañas. Vitruvio, 2017.
Pablo Luque Pinilla
La voz que me despierta, el décimo de los poemarios de la autora toledana Beatriz Villacañas, fue presentado públicamente el pasado mes de noviembre en el Centro Riojano de Madrid.
Al igual que ocurre con otras entregas de la poeta, como Jazz, Dublín, El Ángel y la Física o La gravedad y la manzana, por citar algunas de las más conocidas, se trata de una colección de textos que, partiendo de una propuesta concreta, despliega un ramillete connotativo que trasciende la intención argumental de partida. En esta ocasión, el volumen orbita alrededor de la idea de la poesía como llamada, que despierta, enciende y tiraniza ―bendito despotismo el de los versos― a quienes el destino elige como portavoces. Uno de ellos no podía ser otro que el siempre recordado por la autora Juan Antonio Villacañas, padre de la poeta, que de una forma u otra aparece presente en cada nueva entrega de su hija. Si para este escritor de dilatada trayectoria e Hijo Predilecto de la Ciudad de Toledo las palabras se le ponían delante a «hablar y a hacer posturas» («La vanidad de las palabras», A muerto por persona, 1996), y no había voz que se les resistiera ni aun de noche, para nuestra poeta son esas mismas palabras, que se abren camino en el insomnio y despiertan a su progenitor, las que ejercen su influjo sobre ella. De esta manera, como si de los protagonistas de las curaciones de los evangelios sinópticos o del Lázaro resucitado en el de San Juan ―según evocara Bécquer en su Rima VII― se tratara, en el romance que da título al libro el sujeto lírico es invitado a obedecer a una voz que le pide: «¡levántate! ¡anda!» (pág. 25). Un protagonismo de la poesía que abre la puerta a otras composiciones metapoéticas en el conjunto, como «Batallando contra los mismos: profanadores de la palabra», «El espejo del cuento» o «vocación», que sustentan la trama principal del poemario tal y como hemos comentado.
Pero el valor de este volumen no se detiene en este extremo visible del cabo, sino en la inmensa longitud del hilo temático que lo recorre, como también apuntábamos. Así, esta llamada que despierta a la escritora durante el descanso no es solo la de la escritura, sino su cuestión previa; es decir, el factor ignoto que insufla aliento a la misma palabra poética. En este sentido, nos parece advertir que los versos de Villacañas adquieren aquí resonancias proféticas, lo que equivale a aseverar que recuperan perspectivas consustanciales a la mejor poesía de siempre (no en vano, la palabra «vate», que sirve para designar tanto a los poetas como a los visionarios, toma su doble acepción del latín). Se trata, en definitiva, de la decantación de lo sagrado en los poemas para que podamos escuchar la voz del misterio en la escritura: «Hay una eternidad / atada a cada uno de tus pasos, / un bosque amanecido, / mil voces y una voz clamando / en los desiertos / de tu pequeña soledad de cada día» («Caminante», pág. 11). Un hecho que se repite en textos como «Llamada», «Principio de incertidumbre», «Mi hacienda», «Diaria despedida», «Me lo dice la duda», «Pero», «La materia», «Credo», «Aceptación», «Todo», «Esperanza» o «Lo imposible», que cierra el libro, por citar ejemplos significativos. No obstante, no nos encontramos ante un poemario metafísico o esencialista ya que no son pocas las derivas figurativas que proponen algún aspecto de la realidad como punto de partida para una prospección trascendente en el poema. De hecho, esta perspectiva realista se desarrolla de dos maneras a nuestro advertir. De una parte, cantando motivos cotidianos en los que el sujeto poético acusa lo espiritual que los traspasa, ya sean estos las sombras (pág. 12) ―con ecos de las salinianas sombras de La voz a ti debida―, el pan (pág. 18), los glóbulos rojos (pág. 20), la tarde (pág. 22), la Antártida (pág. 23), la torre (pág. 44), la luz (pág. 46), el amado ―siempre el mismo y siempre nuevo ― (pág. 51), las manzanas (pág. 54) o el cerdo (pág. 59) en «Carne y escarnio del cerdo», una de las composiciones más originales del conjunto. De la otra, evocando motivos abiertamente religiosos, como por ejemplo en «Resiliencia», «Canción», «A Santa Teresa» o «El estilo de Dios», por mencionar algunos casos. Finalmente, la onda expansiva de este despliegue alcanza también a una serie de homenajes a personalidades y topónimos, ya sean estos Platón, Manrique, Carlos V, Garcilaso o Miguel Hernández, entre los primeros; o Irlanda, Nueva York, Madrid o Toledo, entre los segundos. Y a la ya habitual tensión de la autora por mezclar poesía y ciencia en sus versos, como ya sucediera en volúmenes pretéritos (pensamos, qué duda cabe, en los citados El Ángel y la física o La gravedad y la manzana, por ejemplo). Así, leemos en «Estado de gracia»: «Materia liberada de ataduras / de tiempos y de formas, / espacio sin contornos ni puntos cardinales, / la imperfección con todo su misterio, / te alivia de tu peso, / te hace manzana ingrávida / y cuerpo transparente que revela / a su ángel más íntimo.» (pág. 21), en referencia a la inclusión de una partícula que genera defectos en una cerámica para potenciar su carácter superconductor, tal y como se explica en el subtítulo del poema a modo de singular entradilla.
Más allá, todo este conglomerado de asuntos, tan vigentes como intemporales, se nos sirve en odres métricos diversos y a menudo clásicos. Se trata, de hecho, de una de las señas de identidad de la escritura de Villacañas, siguiendo en esto el camino desbrozado por su padre, conocido ―y reconocido― por su labor de recuperación de la lira para la poesía de finales del siglo pasado. De esta forma, en el libro hallamos sonetos, décimas, romances, haikus, cuartetos, redondillas, versos blancos anisosilábicos de base impar y, por supuesto, liras, dotando al conjunto de una impronta plural y eufónicamente reconocible.
En definitiva, nos hallamos ante un poemario que actualiza para nosotros una trayectoria infatigable e inspirada haciéndonos partícipes del más hondo compromiso de su autora con su vocación, y de esta con el aliento misterioso y trascendente que la anima. Así, al igual que Víctor Hugo se preguntaba si en su tumba descansaban los restos de un poeta o de un profeta, nosotros comprendemos que en la obra poética de la toledana descansa el poder visionario de una voz que no cesa de pedirnos que despertemos. De recordarnos que el valor de la vigilia ―y, por tanto, de la poesía― está en la escucha atenta y la portavocía del Misterio.
Que hable el fantasma de tu voz, como Hamlet a Hamlet, que hable en la rosa o en la piedra desnuda, o en la gota de sal de cualquier lágrima, o en el nudo del viento. Que hable desde la raíz misma del asombro: que me arranque la duda (para siempre) de la palabra y de su eco.
Bestias de un hotel de paso, Jorge Boccanera. Salto de Página, 2018.
Beatriz Russo
Escribir sobre un libro cuya primera edición data de 2001 es algo así como retornar a un lugar donde ya se estuvo antes, una suerte de regreso de un exilio a un hogar del que uno nunca se ha marchado del todo. ¿Acaso no es el poeta un viajero errante, un nómada que se va instalando en las habitaciones de un hotel estrafalario para construir con cada libro un hogar del que nadie pueda desahuciarle? El poema como refugio, como sala de estar donde tienen cabida todas las bestias emitiendo sonidos que el poeta tiene que interpretar. Mucho se ha escrito sobre la soledad del creador y sin embargo esa solitudine no es tal en tanto que convive con todos lo seres que moran en su imaginario, y no es poco, así lo corrobora el poeta cuando escribe en su poema inspirado en Ana Frank: «Por eso / yo voy siendo los otros, / y decir estoy sola / es nombrar mucha gente». Bestias en un hotel de paso habita en uno de aquellos cuartos propios poblado por fantasmas de un periodo que la historia querría borrar, un hogar para el exiliado donde se congregan todos los perseguidos por la soberbia de un tirano confabulado con el silencio impuesto. Y es en la violencia de este silencio, lejano al que se aspira en el retiro espiritual, donde reside la metafísica de toda la obra de Jorge Boccanera; la búsqueda de su identidad reflejada en los espejos que proyectan todos los rostros de su itinerario, la recomposición de un yo hecho pedazos como fragmentos de un cristal roto. Y es quizás este título, Bestias en un hotel de paso, aun sin pretenderlo, el que proporciona la clave de toda su trayectoria poética, de su viaje.
El poeta pocas veces sabe con anticipación el hotel donde se va a alojar, como tampoco sabe en qué habitación y con qué seres residirá el tiempo que sea necesario hasta que realice el check-out. Entra a ciegas, no es óbice; los ojos no le servirán para mucho en esta convivencia. Todo equipaje contiene fragmentos de tiempo y memoria, ropajes desgastados, artilugios alquímicos para trasmutar la realidad, pócimas de polvo y aliento, elixires de chamán y cíngara verborréica que, a modo de reliquias, se conservan en una maleta cerrada con una contraseña que se teme olvidar. Boccanera la tiene registrada en el ADN de la memoria colectiva y en toda su poética. Su sangre fue una al llegar al mundo y será otra a salir de él, porque hubo un momento en que se produjo el hermanamiento con todos aquellos que, como él mismo, estuvieron en el lugar justo, pero con los gobernantes equivocados y tomó otra temperatura, otra respiración. Bestias en un hotel de paso ocurrió tras el exilio del poeta y resume en sus tres partes la historia de un destierro externo e interno: Voces de la cieganoche, Sangreseca y Bestias en un hotel de paso. El flujo del lenguaje transitará entre cada una de las secciones a través de sus vasos comunicantes, irá más allá del hic et nunc de la enunciación lingüística, colmando espacios que la realidad visual no logra alcanzar porque mantiene encadenados al significado y a su significante. La función emotiva del lenguaje irá alcanzando su máxima exaltación según se vaya avanzando en la lectura, como si el poeta quisiera emular los protocolos de tensión en los interrogatorios policiales, circunstancia que no le es ajena. El símil y la metáfora, disfraces de la palabra, formas autónomas de decir el mundo, sin uso de uniformes impuestos, sin sometimiento al modo de mirar del otro, actúan como alebrijes de una performance que trasciende todo paisaje en un acto heroico de desobediencia. «Entre la burla y el escarnio, / barro contra los ojos, boca de carnaval, / el Alebrije paga una culpa antigua anterior al pecado, / y es remoto por donde se lo mire. / Toda piel es disfraz», sentencia a ratos, briago. Recorrer los versos equivale a adentrarnos en un estado de sitio transitado por las bestias domesticadas de un dictador: «Por la calle sin nadie va el día disfrazado de la / palabra perro. /No quieras enterarte qué dice esa palabra». El poeta se vale de la prosopopeya para elaborar su propio Frankenstein poético en una suerte de invocación alegórica contra la mudez. Hay mucho ruido de fondo en todo el libro, es un rumor de bestias que nada saben del silencio del poeta. Pero también hay mucho silencio con voz de fondo, ecos de aquellos alaridos que regresan con su batallón de tropos; encabalgamientos, sinestesias, circunloquios, metonimias, apóstrofes o sinécdoques, todos ellos disfraces para un lenguaje que aquel verano del 76 no pudo defenderse por sí mismo.
Saramago dixit:
«No hay espacios libres en la poesía de Jorge Boccanera, cada palabra extiende la mano hacia la siguiente, la agarra con firmeza, de modo que la intensidad del sentido se ve duplicada y luego se multiplica en un crescendo continuo en que la evidente y a veces dolorosa belleza formal, al contrario de distraer al lector de la sustancia del poema, atrapa la respiración (a mí me la capturó), como si aún ese imperceptible movimiento del cuerpo debiese perturbar el peso de las palabras y su armonía profunda»
Algunos poemas:
Entre el espejo y yo, hay un hombre hecho polvo. El perro de policía luce sus colmillos de cristal. Su saliva ya sueña con mis huesos. El espejo se cree que está leyendo un cuento. Todo el espejo es hambre. Duermo apretado en el espejo, con mi padre y mis hijos. El espejo no escucha, pero te lee los labios. La trampa del espejo está hecha de paciencia. El espejo relata, una vez, otra vez, el cuento de mi cara. En la red del espejo hay un pescado. Suele mirarme como se ve un hermano. El espejo es un pozo que se tragó mi infancia. Todas las cacerías empiezan y terminan en el mismo lugar: el campo pulido del espejo. Espejo delator. fragua un retrato hablado del fugitivo. Está hecho de cajones de espanto, el espejo. Allí guarda las caritas de trapo de los niños, planchadas, ordenadas, prolijas. Mi rostro, el tuyo, afilan los espejos. El espejo es un libro que está leyendo un libro.
El hombre que saca la cabeza del agua, es un pez que se asfixia. El pez que mete la cabeza en el agua, es un hombre y se ahoga. El poeta escribe en la línea del agua, y se asfixia, y se ahoga.
Le advirtieron que hablara. Lo intimaron. Dijo: Lo que callo es de arena. Lo que yo nunca digo es un aroma que ha podido tatuarme. Sin mucho esfuerzo puedo callar una estación, un un modo de nevar. Mi boca guarda el humo de un disparo en una noche del 76. Soy un hombre que vive de callar. Espesuras de ciego me lamen los recuerdos. Me visita mi padre (una foto movida cubriendo un esqueleto). Callo un tren enredado en las líneas de una mano que estuvo entre las mías. Bandadas callo. La procesión de San Silverio reflejada en el agua, sus botes de colores. Afilaron cizaña, chamuscaron su sombra en las paredes. Y él les dijo: Callo algún bar, algún cielo de espuma, ojos de marineros en bandejas plateadas para los muslos de la victrolera, única tierra firme. Lo que yo nunca digo es una noche, ese terrón despedazado a besos, y un tigre de bengala alrededor de un cofre y en el cofre: comparsa en Bahía Blanca, una carroza hundida en salitrales. Es un aceite hirviendo lo que callo. Es un hijo que recorre saltando las piedras de mi voz. Muchas horas del día paso en eso. Dale que dale. Es un color que si lo miro es otro. Lo amenazaron fiero, lo maltrataron, dijo: Yo no cierro la boca, yo callo cada brazo, cierro el pelo, las uñas, disuelto estoy en la respiración de alguna madre. Al silencio hay que hacerlo, acunarlo, vestirlo. En esa soga gruesa cuelgo la ropa limpia, voces de una mujer nacida en Drinicí. Para sobrevivirla callo una selva entera. Busco aullidos de mono en caracoles, una perla enterrada en un ají. A ratos logro que me pierda el tiempo”. Cuando alguien calla el mundo se divide: es éste y otro, se hace dos para siempre. En la radio hay un himno de orines y una noche de trapo. Le dieron otra chance, la última. Él les dijo: Fabrico lo que callo: huesos de algún perfume, una almohada de polvo. Con metales secretos fabrico una tela fina, suave (la voz de Billie Holliday en “Tenderly”) No es memoria. Tampoco es omisión. Yo no sabría explicarlo. No es mutismo, no es eso. Es un cuento que empieza en el final: Lo que yo nunca digo son cuatrocientos indios mirando la cabeza del jefe Lloriqueo clavada en una estaca. Lo que callo y olvido me habita de otro modo. Escucho la caldera: La nostalgia trabaja, las mandíbulas. Las lágrimas trabajan, el turbión, los zapatos crepitan y cada espejo dinamita un rostro. Lo que se dice ahora, no vale una palabra de todas las que él calla. El suelo está en el suelo, el hombre está en el hombre. Agujeros que se comen el aire recuerdan una cara que se tragó la cara. Le advirtieron y dijo: “Lo que callo es de sangre”.
Preguntas que cortan las manos, queman la boca, flotan en la cuchara. Yo respiro preguntas hechas de sangreseca. El insomnio de los colores engendra monstruos. ¿Qué engendra el país de los torturadores? Un túnel de preguntas donde zumba una novia de esparadrapo, la novia rota del camino. La vi temblar en un foto y arrastrar sus dos pies. Es la memoria el humo de todas las palabras. Chispazo entre las alas de los días donde la muerte tuvo domicilio, jardín de encapuchados, ropa sucia. Ruedas de la memoria, sangre fresca. Que el asco no te saque a bailar, que no te mire. La pista es un pañuelo endurecido. Y la novia, ¿utopías? ¿un puñado de fiebre para cambiar el mundo? La rosa del pantano engendra sueños. Es la memoria ese sudor de madres. En la cabeza llevan este fuego encendido.
Lugar es el nombre del animal más grande de la tierra. Hay quienes aprovechan su sombra y no saben que existe. O beben su saliva y lo confunden con un río. O duermen en los huecos que dejan sus pezuñas en la tierra y piensan que la tierra es así. Los exiliados cargan sus pedazos de tiempo. Otros clavan zapatos en el barro. Hay ciegos que cambiaron la vista por una certidumbre. Algún dios carpintero que fabricaba muebles repite la sentencia: “un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar” Pero los desaparecidos, ¿dónde están? Todo es ajeno aquí. Somos los extranjeros de un lugar que era nuestro. El deseo escribe en un libro sin hojas. Alguien se prende fuego envuelto en un secreto. Hay quienes buscan que el amor les corrija la rabia. Otros rezan, divisan un lugar después de este lugar. Está el que desespera: “si ese animal ocupa tanto espacio, ¿por qué no puedo verlo? Unos pocos eligen atravesar un sueño para llegar a un sueño. ¡Ah, si el silencio dijera sus lugares! Ahora, cada baldosa es un campo de caza. En días por venir, alguien escarbará en las preguntas hasta desenterrar un fémur, algún diente de lo que fue un lugar. Pero no en esta casa con un piso de viento. Nadie se mueve aquí, es el gran día. Reparten un desierto entre todos los hombres.
Práctica del amor platónico, Miguel Argaya. Devenir, 2017.
Carlos Allcorta en Carlos Alcorta. Literatura y arte.
«Me fue a nacer un día, sin yo saberlo apenas,/ esgrimiendo tan solo su razón y su siglo/ como una certidumbre que contuviera el tiempo/ en sus mismas entrañas». Así comienza el último poema, que posee el mismo titulo que el libro, de la última entrega de Miguel Argaya (Valencia, 1960), un autor al que leímos con admiración en la década de los noventa en libros como Luces de gálibo (1990), Carta triste a Jorge (1993) o Curso, caudal y fuentes del Omarambo (1997) y al que habíamos perdido la pista en los últimos años.
Casa útero, Bárbara Butragueño. Calambur, 2016.
«Útero o intemperie. Los nuevos versos de Bárbara Butragueño»
Pablo Luque Pinilla en Nueva Revista
«Este poemario de Bárbara Butragueño (Madrid, 1985) se dio a conocer públicamente el pasado mes de febrero y contó con otras presentaciones todavía en plena primavera. Se trata de su quinta colección de poemas ─cuatro libros y una plaquette─, y la segunda que la autora confía a la imprenta. Esto evidencia una doble característica de la escritora: la prolificidad y la paciencia, lo que seguramente se debe a su predisposición natural a engendrar versos a partir de cuanto le ocurre y a la virtud de someterlos a escrutinio con minuciosidad de orfebre».
Comiendo una granada, Esther Muntañola. Bartleby, 2017
Beatriz Russo
Comenzar la lectura de este libro como si estuviéramos comiendo de una granada. Aferrarlo con las manos, hendir los dedos hasta sus entrañas, desgranarlo y dejar que se desangre mientras se nos va tiñendo la boca y las manos con su tinta o con su jugo y nuestra piel poco a poco va marcando los surcos de la herida y su memoria.
Esther Muntañola se adentra en el otoño con una fruta del color del amor pero también de la sangre, dualidad antagónica en los paisajes que emergen de las luces y de las sombras, la polisemia de ciertas palabras que a veces se convierten en las otras, las que nadie quiere nombrar, pero aun así se pronuncian con el dolor apuntando hacia el origen del latido. Así la granada puede ser un fruto exuberante que impregna vida en cada grano, así puede arrebatarla y descomponerla en mil fragmentos, como la poeta reconoce en aquellos cuerpos que atraviesan la ruta de los Balcanes con los pies que marcan la senda de la huida. O aquel río frontera entre Grecia y Macedonia, que de tantas muertes en su regazo ya no sabe si es de verdad un río portador del agua que da la vida o el arma para arrebatarla. Es lo que les ocurre a las cosas cuando pierden la semántica de su luz y se colman de una oscuridad que va enmudeciendo su forma. Cuando las manos ya no sirven para salvar una vida, cuando los ojos se entregan a la derrota del mundo y se secan como botes de pintura desahuciados. Cuando las cifras ya no sirven para cuantificar lo bello y se convierten en una manera de contar cadáveres o monedas. O cuando las torres de Manhattan, un 9 de septiembre, dos días antes de la locura, dejan de significar hermandad para gritar orfandad y barbarie. Porque este es un libro de dualidad sí, y de otoño y su declive, de escombros, más derrumbados los hombres que los muros, de personas encalladas en las costas sin un invierno ya posible en la Europa que llamamos nuestra, de pájaros refugiados con sus alas sin plumas y la sola esperanza de aguardar el momento en que se entienda que Todas las semillas son la misma semilla pero no se saben. Las hojas caídas a los pies del árbol, como el manto de un semi dios condenado al hieratismo dócil y desnudo del invierno, con los mochones de los árboles disputándose el cielo con sus nudos, o los árboles guillotinados de Caen en aquel verano del 44.
Sin embargo, no todo es sombra proyectada, pese a que antes que el trazo, la sombra sobre el papel. Pero la luz… la luz es la artífice de esas sombras, la que les da volumen, crea sus formas y se atreve a desaparecerlas si es preciso para esconderlas de la oscuridad final. Esther, talladora de palabras y creadora de volúmenes coloridos, sabe que el mundo no es un lugar tranquilo pero conoce el modo de hacerse un refugio en medio del caos. La infancia es el hogar de los pinceles o los lápiceros que reinterpretan la memoria y la conservan en una lata de galletas, poemas que son como antiguas estampas de cuadros. Cuando leo el poema Tierra de norte veo a Caspar Friedrich David y sus cielos negros cediendo toda su luz a la tierra. Leo Caen y veo que un bendito rayo de sol entra y nos reconforta. Ilumina el desayuno, vasos, zumo, croisants, mantequilla, e imagino a Renoir sentado a un lado de la mesa. La Cuchara de madera me lleva a la cocina del Moulin de la Galette de Santiago Rusiñol. Canal podría ser un paisaje de Darío de Regoyos donde lo humano es motivo de gozo pueril hasta que llegan los hombres con las cañas… Llegan los hombres y acechan… porque son ellos los que poseen el secreto de la destrucción del mundo. Pero mientras haya amor, aun presintiendo su abismo en la sala de espera de un aeropuerto, mientras siga habiendo luciérnagas en el camino y gusanos de luz en las noches oscuras, mientras el tejo genere raíces internas y crezca de nuevo en sí mismo, mientras mudanza a mudanza se sigan guardando las cartas de entonces, habremos vencido al sueño más oscuro.
Porque en cada mudanza se produce un desprendimiento. El tiempo transmuta las palabras, va erosionando el nombre de las cosas, su significante más inmediato, hasta tornarlo caja de herramientas con la que construir un nuevo significado. Porque el tiempo no solo destruye, también reconstruye y preserva. De eso sabe mucho la poeta que ha tocado El arca de la abuela… en el reverso de la tapa se sujetaban las escofinas y formones, destornilladores… herramientas para el museo del alma… del arca salieron todos los muebles de la casa…, y después de que pasara un tropel de tiempos en fila, ella veía allí a sus padres… con tanto amor, callado. Porque los seres queridos sobreviven a su materia orgánica, tornándose tortos de maíz o paños de cocina, jabón o el sabor de un guiso, aquello que se queda y no tiene palabras. Como el hueco que dejó la bala de un soldado francés sobre los tablones de una panera en un pueblo de Asturias o el nombre de los 15 ahogados antes anónimos en la playa del Tarajal, o como la insistencia de los tilos de Unter den Linden, que Hitler mandó talar para magnificar su gloria, resistiendo al miedo de un genocidio. Y es que el hombre no ha comprendido aún que el tiempo es de los árboles. Porque solo ellos sostienen el cielo negros, como cabellos de animal, mientras nosotros, frágiles, absurdos, hermosos, deseando perdurar en lo mutable, sólo somos pequeñas lumbres al aire de la noche. Esther Muntañola es una de esas lumbres, de voz prodigiosa e inmensa.
Hero y Leandro, Christopher Marlowe. Traducción de Luis Ingelmo. Cátedra, 2017.
Cristià Serrano en Anika Entre Libros
«El mito de Hero y Leandro es un mito griego que no resulta de los más conocidos. Aún así, atrajo lo suficiente a Christopher Marlowe para que se pusiera a reescribirlo a finales del siglo dieciséis. Del mito se conocen dos versiones: un poema de Museo y una de las narraciones del archiconocido libro de Ovidio «Metamorfosis». Se desconoce si Christopher Marlowe llegó jamás a leer el poema de Museo, si bien hay indicadores de que tal cosa ocurrió. Sea como fuere, el famoso poeta y dramaturgo inglés, coetáneo de Shakespeare, decidió coger el mito y pintarlo con toques dramáticos, ya que las obras de Museo e Ovidio optan por versos románticos y sentimentales, reincidiendo en la relación clandestina y apasionada de los dos amantes».